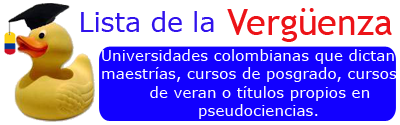La
verdadera libertad de cultos consiste en mantener la estricta separación del Estado y las confesiones religiosas. Es súpersencillo: la política pública y los recursos públicos no se manchan de ninguna forma de religión ni creencia en ningún ser sobrenatural, en las iglesias no se habla de política, y el Estado no se mete en los dogmas, doctrinas y demás ridiculeces religionistas —siempre y cuando estas no atenten contra los DDHH—. De hecho, lo lógico es
abolir la libertad religiosa, que ya se encuentra protegida por las libertades de expresión y de asociación —
no se necesita una legislación ni una política especial para proteger la práctica religiosa, así como no se necesitan políticas especiales para proteger a los jugadores de poker o las competencias de comer perros calientes, salvo para indicar que el Estado no la promoverá.
Pues no les sorprenderá saber que, en la
construcción de una política pública de libertad de cultos (o sea, un proyecto de ley que sólo debería incluir el párrafo anterior en no más de cinco artículos —diez, si se ponen quisquillosos—), el Ministerio del Interior está haciendo
todo lo contrario: