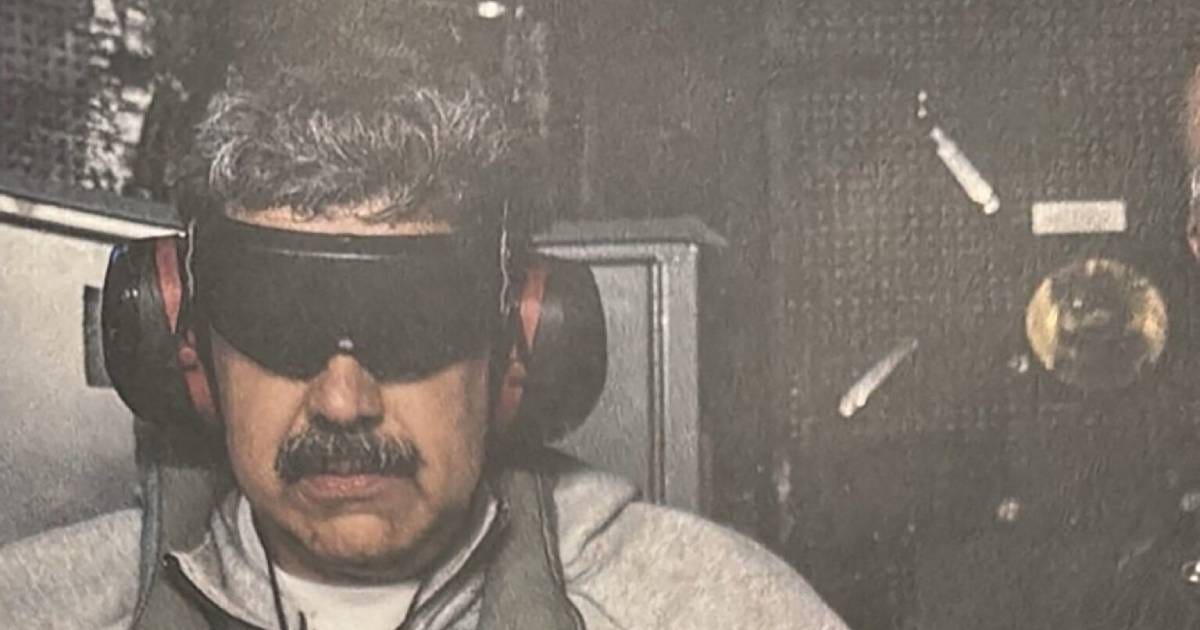El 28 de diciembre de 2025, los ciudadanos de Irán iniciaron una rebelión que creció con rapidez, impulsada por el descontento generalizado en el país, y que se extendió durante el primer mes de 2026. Al principio, la dictadura encabezada por Ali Khamenei pareció no reaccionar con fuerza. Como suele ocurrir con cada estallido popular iraní, muchos analistas pronosticaron que esta vez podría tratarse de la revolución definitiva que derribara la teocracia.
Sin embargo, después de unas semanas el régimen respondió con una táctica ya conocida: un apagón masivo de Internet. En episodios anteriores, estas desconexiones han sido preludio de masacres, pues dejan a la población aislada y sin posibilidad de contarle al mundo lo que sucede. Esta vez no fue distinto. Tras el apagón, siguió la represión sangrienta de los ciudadanos indefensos. Las cifras actuales —según estimaciones, más de 30.000 muertos1— constituyen una auténtica barbaridad.
¿No es Alá grande? Y, además, ¿no resulta llamativo que las muertes masivas de musulmanes provoquen tan poca indignación cuando los asesinos son también musulmanes? ¿Dónde están ahora todas esas voces que se desgarraban la ropa al grito de “¡Islamofobia!” cuando alguien sugería que los pueblos de países como Irán merecen mejores condiciones materiales, incluyendo la posibilidad de emanciparse de dioses y religiones?
¿Por qué será que, cuanto más se invoca a dios en las leyes de un país, más violento y salvaje tiende a volverse?2